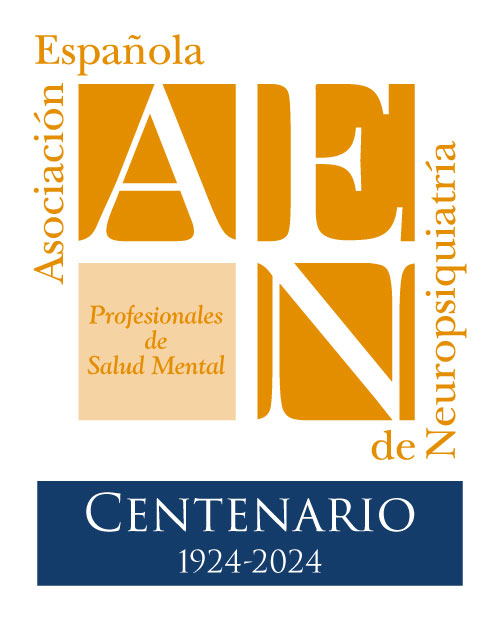El psicoanálisis en la escena social o la integración del psicoanálisis en la sociedad de nuestro tiempo
(Presentación de las IX Jornadas de la Sección de Psicoanálisis de la AEN)
Existe una tendencia tradicional de los psicoanalistas al aislamiento y trabajo individualizado en sus consultas privadas. En relación a su formación y su pertenencia a los grupos e instituciones con una determinada epistemología concreta de adopción.
Esta posición no tendría que ser incompatible con la apertura del psicoanalista al diálogo e intercambio con otras corrientes psicoanalíticas y obviamente hacia otros campos del saber.
Por otra parte, consideramos necesaria la participación del psicoanalista en las vicisitudes de la política social y la política del psicoanálisis. No en vano Lacan estableció que el inconsciente es la política, en el sentido fundamental en que la política como expresión teórico-práctica del lazo social forma parte del discurso del amo. Frente al que el psicoanálisis ha de tomar una posición comprometida, no sólo en el abordaje del sujeto singular en el dispositivo de escucha de las vicisitudes del deseo, sino tratando de tomar la palabra en los diversos frentes institucionales como son la ciencia, la literatura, la salud mental, la política y en general los diversos campos de manifestación de la cultura, para subvertir la intoxicación imaginaria del orden social y desvelar la dimensión de lo real subyacente a los síntomas sociales.
Tambien hay que tener en cuenta la incarceración sobre sí mismos de los psicoanalistas en el concepto abusivo de la extraterritorialidad del psicoanálisis, como coartada para el desistimiento frente a la alianza plurinstitucional y multiprofesional necesaria para sostener la causa del psicoanálisis integrado en las redes de recursos sociales y asistenciales.
En el proceso progresivo de mercantilización de la sociedad de nuestro tiempo, hay en paralelo la producción de restos, de desechos, de escoria. Y no sólo en los programas de la industrialización de los objetos de la técnica, sino en los ejércitos de consumidores de esos objetos en los que el sujeto deviene, por efecto del poder del amo investido por la ciencia-técnica del capitalismo lujuriante, un objeto más como consumidor-consumido, listo para padecer y mostrar la nueva genealogía de los síntomas contemporáneos. Frente a las demandas ahogadas de estos sujetos objetalizados por la oferta psico-farmacológica de la felicidad restituible con urgencia, el psicoanálisis ha de apostar por la inserción social de sus fundamentos y de sus prácticas de reinstitución subjetiva y de rehabilitación de los vínculos sociales.
El psicoanálisis:Un discurso complementario e inverso del discurso del Amo o discurso del inconsciente
Si el psicoanálisis trata el núcleo de verdad que anida en lo real del ser del sujeto, necesariamente ha de ser un discurso complementario aunque inverso de los discursos que regulan el lazo social. Es decir, el discurso de la política que trata de anular la singularidad del sujeto en una trama de imperativos que constituyen el “imperio de la ley” y la obediencia al aparato del Estado del pacto y del consenso.
El psicoanálisis en los Estados totalitarios deviene prohibido por su cuestionamiento del poder autocrático y la impugnación de sus leyes e ideales. Y en los Estados democráticos, el sistema acoge al psicoanálisis a pesar que éste conculca, así mismo, las seguridades y principios emanados de su poder. Hay que tener en cuenta que el superyó en cualquier forma de estado, siempre exige más renuncia pulsional cuanto más promueve el goce de la pulsión de muerte.
El psicoanálisis, se quiera o no, viene con su oferta y dispositivo, a liberar al hombre de los vínculos, valores e ideales que lo esclavizan; aunque esté condenado a convivir en el guetto humano, sometido a las instancias de las clases dirigentes y aceptar las reglas de convivencia y los mandatos de la política en todas sus variables, fundamentalmente los mandatos y normas del proyecto político del “Estado democrático” a su turno en el poder.
De lo que se desprende: La ética del psicoanálisis versus la ética social.
La ética analítica queda incluida en la ética política. Sin embargo la ética del desocultamiento del deseo particular de cada sujeto es el reverso de la ética del deber que obliga a cada ciudadano por igual. Pero su intersección no es incompatible con que ambas dimensiones se desplieguen de forma autónoma en la escena social, sea en el abordaje de la comunidad o en las prácticas del sujeto en las que el sujeto en un psicoanálisis alcance un nivel de mayor libertad en las restricciones que imponen las leyes de la comunidad.
Por estas razones el psicoanálisis ha de ser el complemento discursivo, oculto y desvelable de los discursos que sostienen a la sociedad y a la cultura, la ciencia, el arte, la religión, etc.
Estructura de soporte paradojal del psicoanálisis en la trama social.
El psicoanálisis en la sociedad de nuestro tiempo está avocado a superar una contradicción fundamental que se puede establecer de la siguiente manera:
– Si por un lado, ante una supuesta progresión en la conquista de las libertades democráticas en los países de capitalismo avanzado; el psicoanálisis subyace en una propuesta de alcanzar la libertad primera, que es la reconfiguración en el sujeto analítico de la naturaleza de sus lazos sociales valores e ideales esclavizantes, liberando su deseo y el control de la satisfacción pulsional del sujeto que optó por la pregunta por la causa;
– Por otro lado o en otro nivel, en el desarrollo lujuriante de objetos y programas de satisfacción pulsional en las sociedades democráticas, por el avance del discurso de la ciencia y la proliferación del desarrollo de la técnica; se va instalando progresivamente la convocatoria social y política al pleno disfrute y goce sin límites de las pulsiones en sus diversas manifestaciones, incluyendo al final del proceso la precipitación del sujeto en las distintas versiones y formas de la pulsión de muerte.
Si el Estado Gestor del bienestar social, promueve la satisfacción plena de la pulsión, es decir, el Estado promotor de los bienes y de la felicidad con sus diversos agentes políticos, ideológicos, industriales, mediáticos, etc.; los miembros de esta sociedad serán rehenes del intento de alcanzar estos niveles de goce. Por lo que difícilmente llegarán a subjetivar el malestar que los confunden respecto a la causa oculta de sus síntomas. Tendrán “ prète a porter “ los instrumentos para albergar en su fantasía que la satisfacción no tienen límites y sus demandas a la instancia del saber sobre la naturaleza y condiciones del desarrollo de su ser, no tendrá destinatario. El sujeto se hundirá progresivamente en un vértigo de goce autístico.
Si bien el permanente retorno y presencia de lo Real en la existencia del sujeto, reiniciará continuamente el circuito de su sufrimiento y su demanda al Otro del saber; aunque el superyó le envíe a buscar al infinito, más y más, el rebasamiento de los límites, ya que la sociedad industrial le impone una plena satisfacción de la pulsión y un despliegue insaciable del deseo irreconocible.
Es decir, en definitiva, el psicoanálisis se enfrentará a lo real que subyace en los síntomas y al malestar que sostiene al sujeto en un sufrimiento y frustración irreductibles que implicará la imposibilidad del goce total. Por ello el psicoanálisis será un complemento necesario en el desarrollo social, para abordar los efectos catastróficos que en la subjetividad opera el proyecto del placer sin límites de las democracias capitalistas.
Pero a su vez, el programa de satisfacción sin medida de los estados democráticos tardocapitalistas, subsumen al sujeto en un empuje imparable a la obtención de goce por los medios que le ofertan, obstaculizando a sus miembros componentes a que asuman la demanda de esclarecimiento sobre la causa de su deseo, padecimiento y mortificación.
Por lo tanto, esta situación paradójica que el psicoanálisis sufre en la sociedad de nuestro tiempo, ha de ser asumida por los psicoanalistas comprometidos con la ética que implica su acto; que no es más, que traspasar los brillos de las ofertas imaginarias de la clase en el poder y su consentimiento social; y confrontarse al vacío real que causa el discurso del sujeto singular deseante. Pero además no deberá ni podrá renunciar a su condición de ciudadano inmerso en los vínculos sociales y en la política que los gobierna. Por lo que no le queda otra vía, si quiere hacer valer el discurso analítico en la escena social, que intervenir en cualquiera de los eventos que la cultura genera subvirtiendo el estado de complacencia que trata de encubrir lo real imposible de domesticar, como intentan las Terapias cognitivo-comportamentales.
.
En conclusión:
– El psicoanalista deberá recrear su relación dialéctica con el mundo.
– El analista en su práctica clínica se retrotrae del discurso hablado en el lazo social, al silencio de la escucha en la intimidad del dispositivo analítico en la cura. Otra forma de discurso sin palabras y otra forma de vínculo social.
– Pero ahora en el tiempo que se avecina, ha de volver a conectar su decir y su pensamiento con la sociedad contemporánea, para subvertir la esencia de la verdad oculta en los discursos de complacencia (ciencia, política, arte, religión, etc.)
– La pregunta es:¿Cómo, adonde, de que manera?:
Pues en los espacios por donde circulan las demandas de curación y las promesas de felicidad y emancipación, en las redes de servicios de Salud Mental, en las instituciones educativas, en los dispositivos asistenciales de “apoyo” a las deficiencias del sujeto (Hospitales de Dia, Casas a medio camino, Residencias asistidas, etc.), Pero también en los frentes donde se desencadenan los discursos sociales, culturales y políticos (asociaciones vecinales, eventos culturales, partidos políticos, movimientos sindicales y sociales feministas, ecologistas, etc.)
Esta posición del analista y estos objetivos del psicoanálisis intentan responder al título de estas Jornadas.
E. Rivas P.
Madrid, octubre de 2006